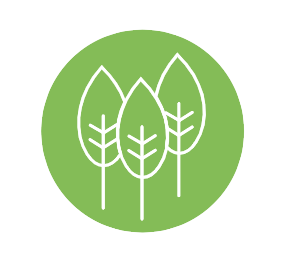por Rainer Uphoff, periodista y empresario de la movilidad | 27/02/2023
Mi suegra muestra la sabiduría propia de una mujer del campo andaluz. Tiene una gran capacidad intuitiva para distinguir la verdad de la mentira, lo importante de lo secundario, lo auténtico del postureo, lo real de lo ideológico. Recuerdo que, en una ocasión, una de sus nietas intentó darle una lección sobre sostenibilidad, a lo que respondió: “No me sermonees sobre algo de lo que no entiendes”.
“Nosotras rebuscábamos las aceitunas del suelo para conseguir dos reales que nos daban por ellas. Y te aseguro que no se tiraba nunca comida”. “Nosotros sí que reciclábamos, que la ropa pasaba de hermanos a primos. Además, en mi casa no se tiraba nada ni se compraban tonterías”.
“Nuestro viaje más largo era a la capital, en el coche de línea, un par de veces al año para visitar a un enfermo en el hospital o para comprar tela con la que hacernos ropa cuando se había desgastado la que teníamos. Y ahora me venís con exigencias como separar el plástico, comer menos carne o usar solo coches eléctricos, sin daros cuenta de que son problemas que habéis traído vosotros con tanto capricho”.
Obviamente, tras esa respuesta contundente de la abuela, la nieta no volvió a sacarle el tema. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el que parece que “ser sostenible” se ha convertido en el primero de los Diez Mandamientos. O en el que éstos se han sustituido por unos nuevos imperativos morales: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero, ¿qué significa en realidad “ser sostenibles”?
Pasé mi niñez y buena parte de mi juventud en Alemania, en una zona rural próxima a una ciudad que ahora se ha convertido en urbanización-dormitorio. Mi padre, hijo de granjero, me enseñó a amar y a respetar la naturaleza. Muy a pesar de mi madre, mi habitación estaba llena de botes, acuarios y terrarios donde mantenía pequeños hábitats de plantas y bichos cazados en las praderas, en los bosques, en los estanques y en los riachuelos más próximos.
Hoy en día, seguro que estaría infringiendo leyes de protección de especies. Pero siempre agradeceré a mi padre, uno de los primeros ambientólogos que conocí, por haberme acompañado en muchos paseos para explicarme cómo en la naturaleza todo dependía de todo y qué debía tener en cuenta para mantener vivos y en equilibrio cada uno de los pequeños ecosistemas que manteníamos en casa. Agradecimiento que, por supuesto, también hago extensivo a mi madre, porque nunca cumplió su amenaza de “tirarlo todo” si no mantenía limpio mi cuarto.
Eran pequeños universos cerrados, sostenibles por un tiempo, hasta que sucedía algo que rompía el equilibrio y terminaba en muy poco tiempo con todo. Recuerdo mi ecosistema favorito, que se mantuvo una eternidad (para un niño de 12 años) en uno de esos grandes botes de cristal herméticamente cerrados con una goma roja que se usaban antes para hacer conservas con las frutas del jardín (hoy diríamos “ecológicas”).
Sobre un fondo de arena vivía una almeja de aguadulce y me encantaba observar cómo se movía sacando una especie de pata viscosa mientras mantenía el agua cristalina filtrándola a través de un curioso orificio que se abría en un extremo. Entre las plantas acuáticas, de las que burbujeaba el oxígeno que producían cuando las ponía al sol, saltaban pequeñas pulguitas de agua, serpenteaban minúsculas lombrices rojas y habitaba una enorme y amenazadora larva de escarabajo de agua que mataba con sus extrañas tenazas hábilmente cada uno de los renacuajos que abandonaba la protección del aglomerado de huevas de rana que flotaban en la superficie.
Un fin de semana me fui a casa de un amigo y, cuando volví, descubrí que había dejado mi miniacuario en el alféizar de la ventana, expuesto a demasiadas horas de sol. Los resultados de ese microcalentamiento global fueron devastadores y visibles a primera vista. El agua, antes siempre impecablemente transparente, se veía verde; la larva estaba flotando y la concha se había cerrado. Fin de la historia: sopa de algas.
Moraleja: vivimos en un ecosistema que hay que cuidar porque, si de verdad entra en la dinámica del desequilibrio, las consecuencias pueden ser fatales en un plazo muy corto. Aunque los días de mi acuario se cuenten como siglos en la historia del planeta. Y no bastará con acciones que, en realidad, no son más que simple maquillaje.
Como nos enseñó mi suegra, no es más sostenible el consumista que más recicla, sino la persona que opta por un estilo de vida austero. Sin sentir nostalgia por la miseria y por la pobreza involuntaria de la “vida de antes”, pero sí, revisando nuestros hábitos de consumo, de viajes o de caprichos, en definitiva.
Y añadiría una cosa más: la sostenibilidad tendrá en el centro al ser humano y la humanidad y se desarrollará a través de la cooperación. De lo contrario, no será “sostenible”. No cabe aquí entrar en los orígenes de la catástrofe ecológica –y, por tanto, humana– que estamos padeciendo. Pero algunas cosas no deben perderse de vista.
En primer lugar, es un escándalo que el 20 por ciento de la humanidad que más contamina al consumir el 80 por ciento de los recursos, imponga, a través de sus organismos internacionales, al otro 80 por ciento de la humanidad –al que solo deja el 20 por ciento–, sus propias reglas de “sostenibilidad de ricos”. Una aproximación humanista a la sostenibilidad tiene que hablar de las grandes injusticias estructurales, que es la madre de todas las insostenibilidades.
El individualismo del “cada uno a lo suyo” y el materialismo de nuestro sistema económico transnacional rompe lazos humanos y crea cada vez más soledad. Es un mecanismo impulsado por esa gran maquinaria de maximización de beneficios y del retorno a la inversión que es nuestro sistema consumista, que necesita generar compras compensatorias que no haríamos si fuéramos personas felices y satisfechas con nuestras relaciones humanas.
Nuestros vacíos espirituales y existenciales se compensan con consumo, generan bulimia compradora que no tiene fin porque no satisface nunca. Por tanto, también es absurdo plantear la sostenibilidad sin fomentar la regeneración de la familia y la pandilla de amigos como célula fundamental de la sociedad y de la satisfacción personal. O sin desarrollar la colaboración entre personas y familias para que, con su trabajo, puedan construir una economía que responda a sus necesidades.
El trabajo crea unión entre personas y construye valor económico en función de sus necesidades reales. Sin embargo, el capital inversor, con su sed insaciable de dividendos a toda costa, tiene otra dinámica menos sostenible.
Habría mucho más que decir al respecto, pero plantear la sostenibilidad como fin en sí mismo quedaría como pura etiqueta ideológica utilizada por intereses políticos o incluso geoestratégicos. Esto haría aún más daño a los seres humanos y a su hábitat, nuestro planeta Tierra.
Nuestro planeta terminará como mi acuario infantil olvidado al sol si no luchamos contra la injusticia global y contra la deshumanización de nuestro entorno; si no trabajamos de manera colaborativa por una sociedad, por una cultura y por un tejido económico al servicio de las personas y de sus necesidades reales, superando definitivamente el individualismo consumista. Ese es el camino que tenemos por delante.